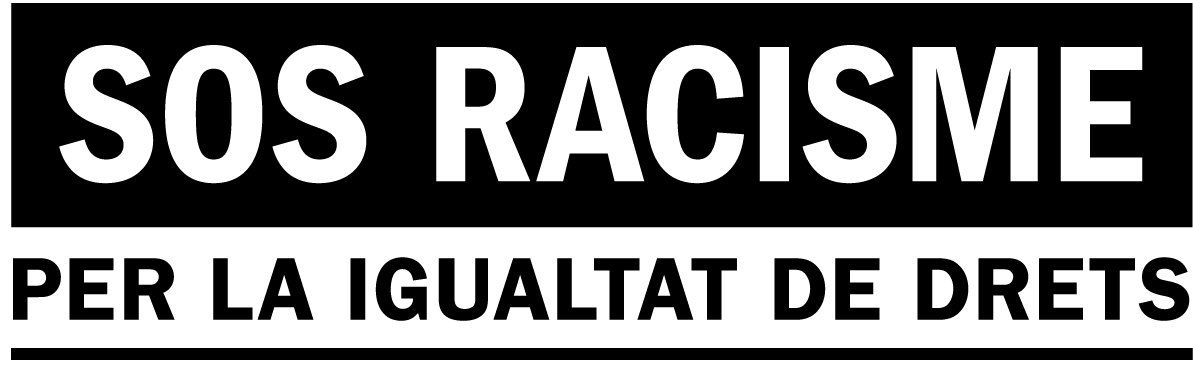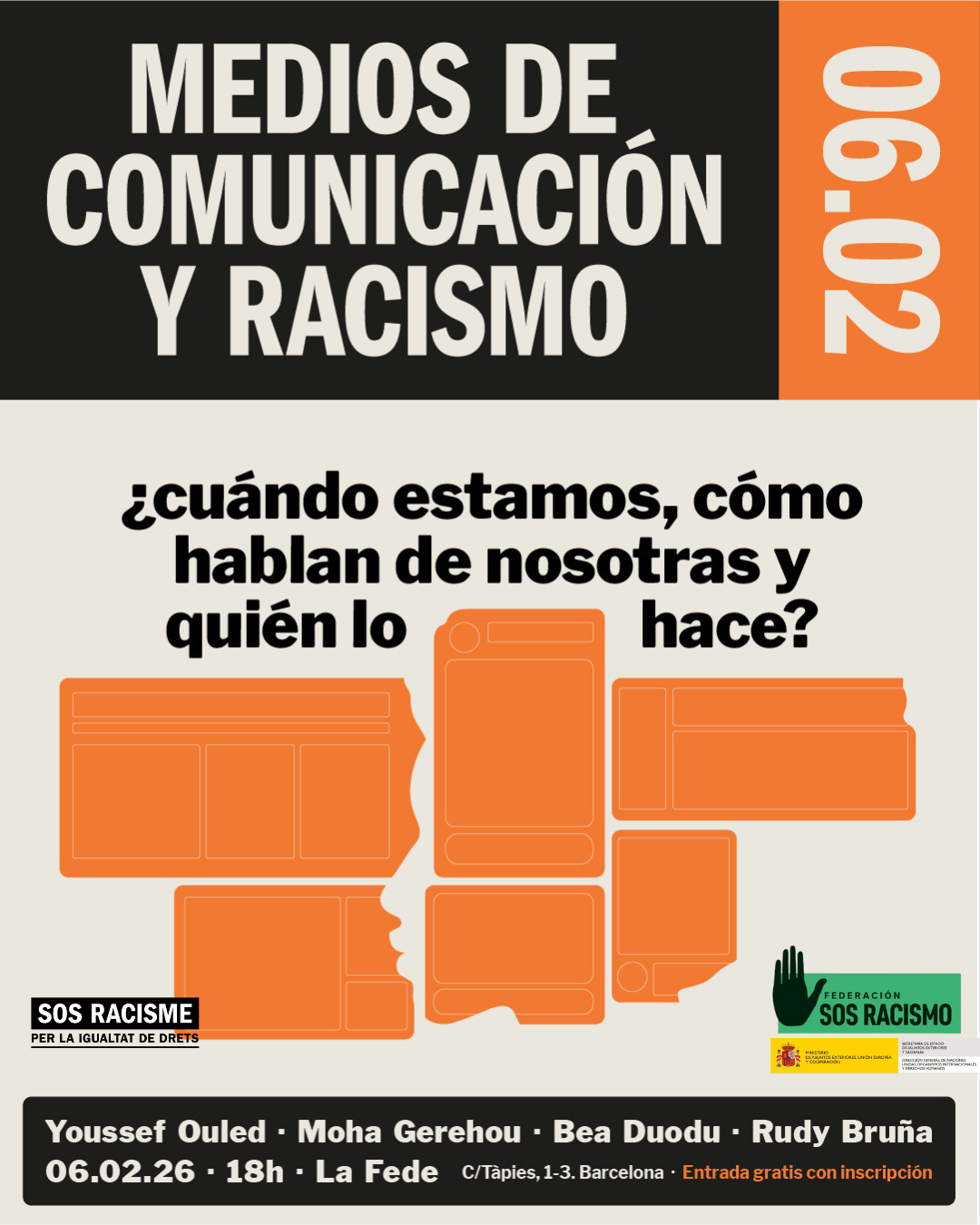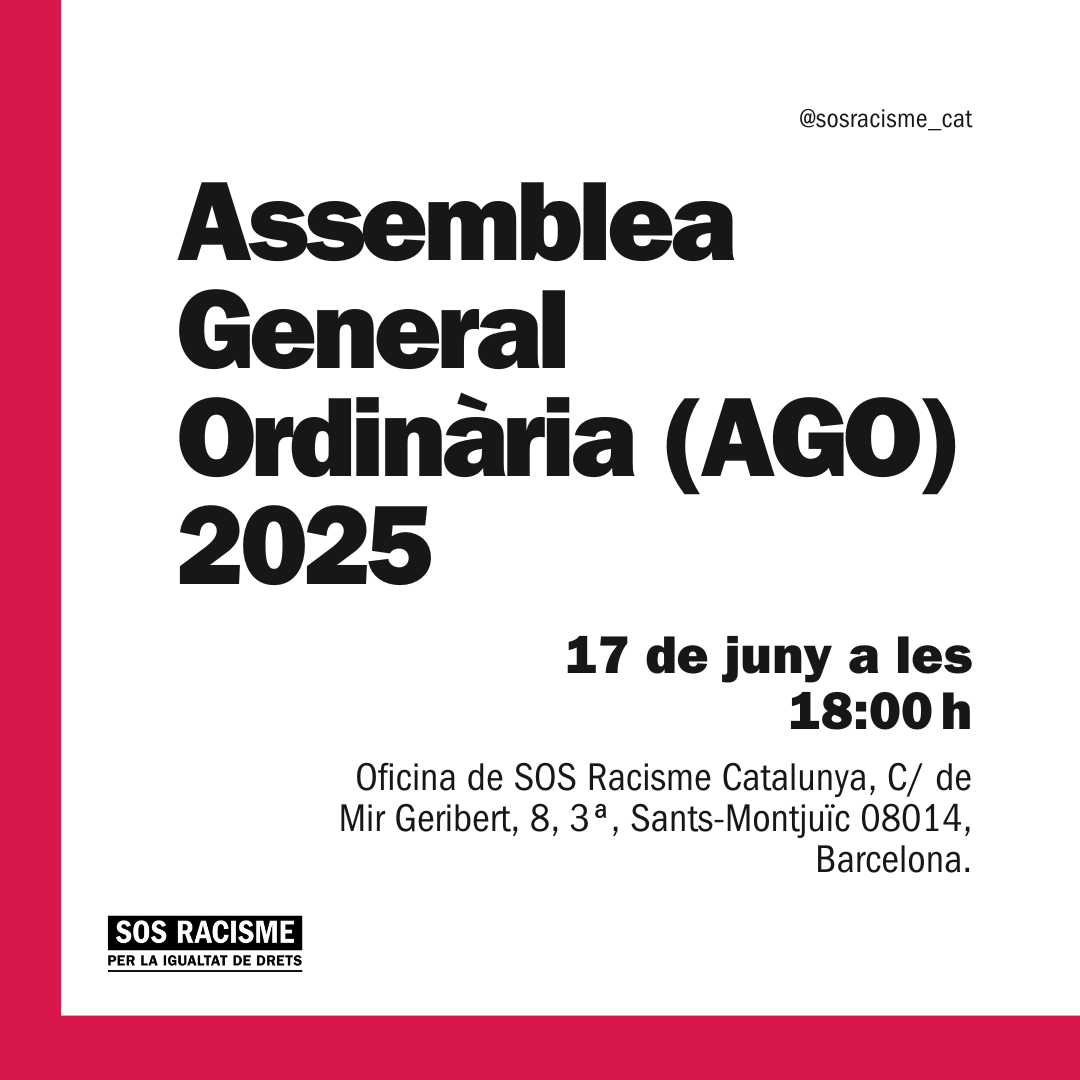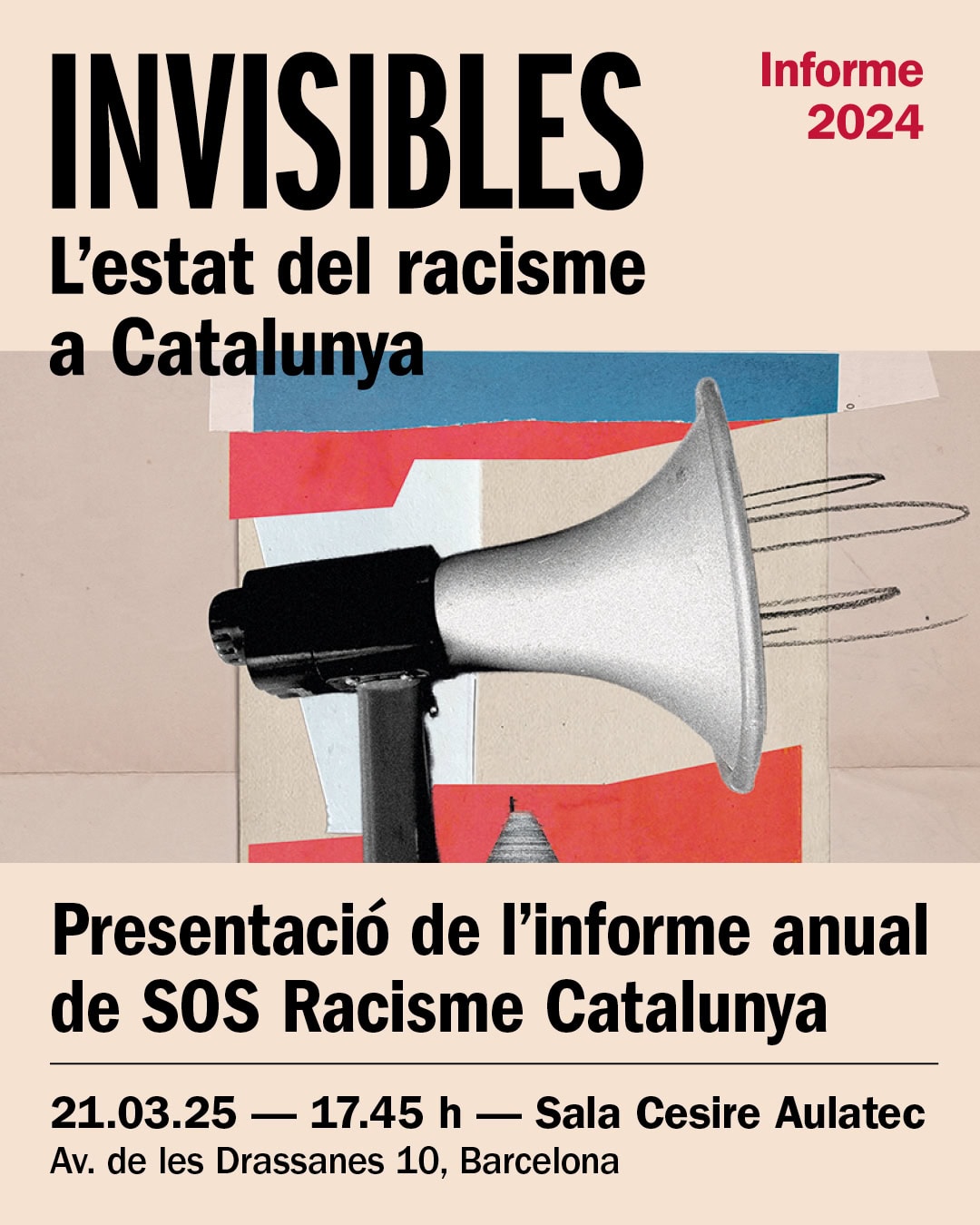Notícia publicada por el Diario.es
Este 2025 se han reportado denuncias en el juzgado por palizas, quejas por insultos y malos tratos policiales, las mismas que describen diversos internos que han pasado por sus celdas
Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.
La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.
Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.
Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.
El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.
Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.
Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita.
Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista.
Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta.
A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?
A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE.
Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.
La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro.
En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura.
Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más…”

Dos internos se abrazan tras conseguir la libertad frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona J.T.P.
Denuncias que nunca llegan a los juzgados
“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.
Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.
Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.
La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.
La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.
Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista.
En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.
Falta de atención psicológica en el CIE
“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.
El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia… Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica.
Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.
González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.
Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.
Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia.
El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.
Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan
Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.
Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte.
Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?
Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.
La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar.
Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.
Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.