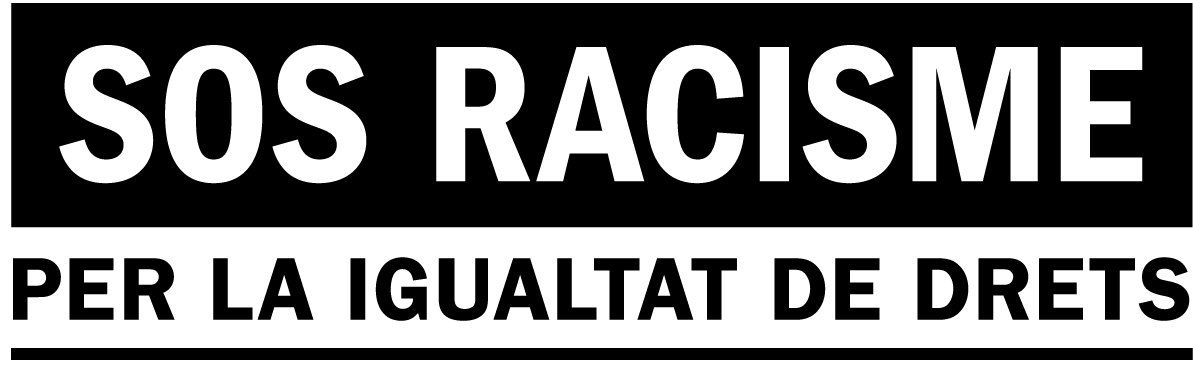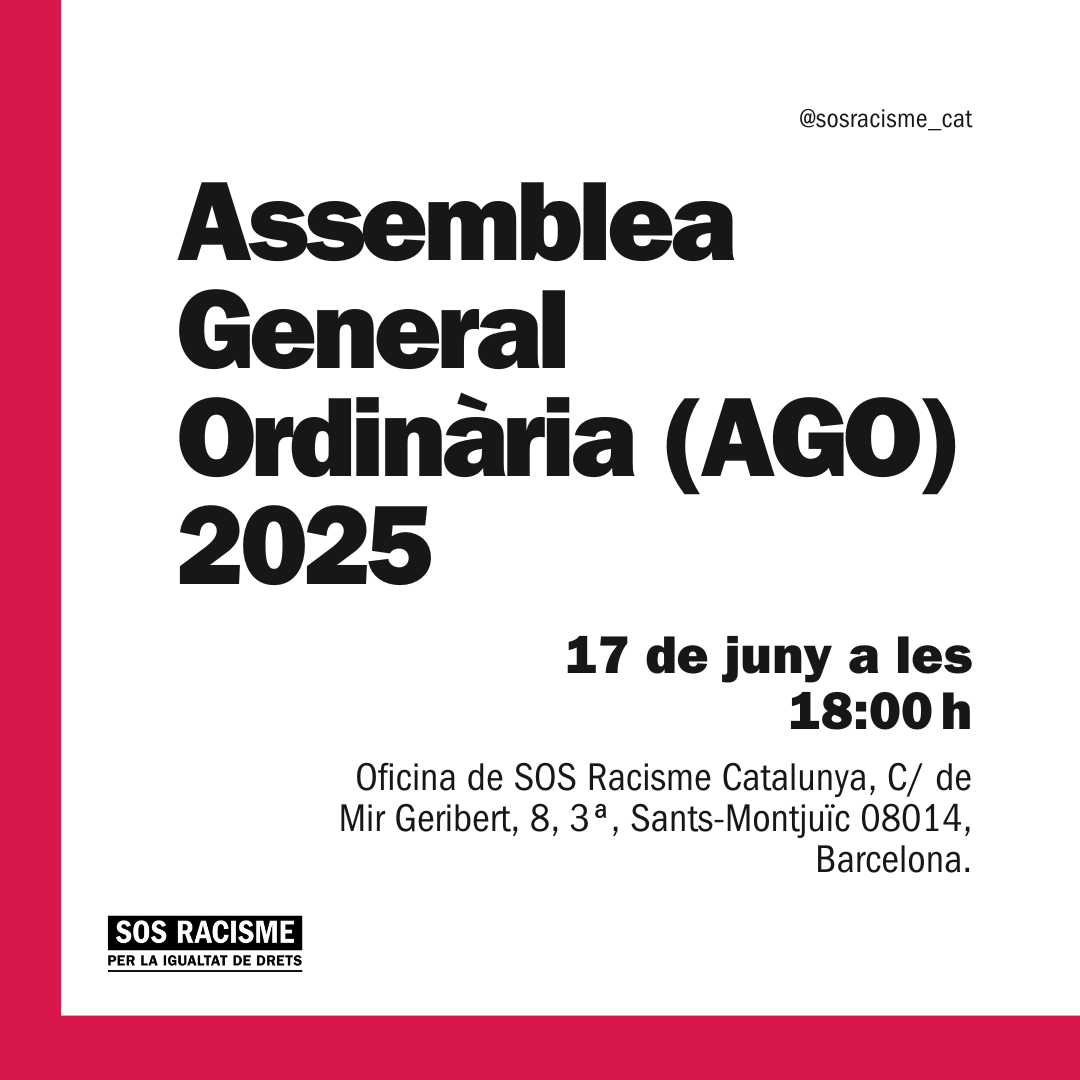“Tenemos que establecer criterios para la inmigración que le resulten realmente útiles a nuestro Estado. La vara de medir ha de ser una buena cualificación profesional, y también la inteligencia. Por eso, estoy a favor de que se someta a los inmigrantes a tests de inteligencia”, declaraba el alemán Peter Trapp, portavoz para temas de política interior de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que dirige la canciller germana, Angela Merkel, en una entrevista concedida al diario sensacionalista Bild.
“Tenemos que establecer criterios para la inmigración que le resulten realmente útiles a nuestro Estado. La vara de medir ha de ser una buena cualificación profesional, y también la inteligencia. Por eso, estoy a favor de que se someta a los inmigrantes a tests de inteligencia”, declaraba el alemán Peter Trapp, portavoz para temas de política interior de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que dirige la canciller germana, Angela Merkel, en una entrevista concedida al diario sensacionalista Bild.
“Razones humanitarias como la reagrupación familiar no pueden ser a largo plazo el criterio que rija la inmigración”, añadía Markus Ferber, jefe en el Parlamento Europeo de la fracción cristianosocial (CSU), la formación bávara que, a nivel nacional, actúa tradicionalmente como socia de la CDU.
Servida quedaba la polémica en Alemania. Y las reacciones no se hicieron esperar. Desde todas las direcciones políticas (socialdemocracia, verdes, izquierda y los mismos conservadores) les llovieron críticas a Trapp y Ferber. “No es una propuesta que destaque precisamente por su inteligencia”, declaró la cristianodemócrata Maria Böhmer, secretaria de Estado del gobierno alemán para Migración e Integración, “la política de bienvenida que le hace bien a nuestro país tiene un aspecto muy diferente”. Bajo ningún concepto se aplicará una medida de este tipo, quiso dejar claro Berlín desde el principio.
“Yo no haría caso a esas manifestaciones”, dice Michael Bommes, sociólogo del Instituto de Investigación Migratoria y Estudios Interculturales de la Universidad de Osnabrück, en el Estado alemán de Baja Sajonia. “En todas partes pasa que personas que no tienen ni idea de un tema dicen un par de tonterías. Lo significativo aquí es que no han encontrado ninguna resonancia, ni siquiera entre sus propias filas”, añade.
La idea es tan descabellada que sólo puede leerse de un modo: se trata de un plato servido para que se lo coman los clientes habituales, los lectores de diarios como el Bild, los votantes ultraconservadores que se sienten amenazados por una avalancha de extranjeros que, en realidad, no existe (desde 2007 emigran de Alemania más personas de las que inmigran), pero que conviene mantener viva por si en algún momento de estrechez política se necesitase un comodín electoral.
No sería la primera vez. A finales de 2007 se preparaban elecciones regionales en el Estado federado de Hesse y su entonces primer ministro, el cristianodemócrata Roland Koch, decidió “sazonar” la campaña con un poco de polémica. “En este país hay demasiados delincuentes jóvenes extranjeros”, opinó de nuevo en Bild, “los extranjeros que no se atienen a nuestras reglas están demás”, añadió, exigiendo un endurecimiento de las penas y la expulsión de Alemania de aquellos jóvenes inmigrantes que reincidieran en su comportamiento criminal.

El impacto que provoca la violencia juvenil la convierte en un tema susceptible de ser instrumentalizado. La mezcla se vuelve explosiva si hay inmigrantes implicados. (AP/ Frank Augstein)
Expulsión, ¿a dónde? A principios del año 2000, y ya con más de siete millones de extranjeros viviendo sobre su territorio, Alemania seguía cuestionándose si podía considerarse a sí misma o no un país receptor de inmigrantes. Desde el milagro alemán y las olas migratorias de los cincuenta y sesenta, la versión oficial rezaba que los trabajadores venidos del sur y el este de Europa- por cierto, a petición de la industria germana- eran sólo “invitados”, “Gastarbeiter”, y un invitado no abusa de la hospitalidad de su anfitrión alargando su estancia más de lo que la cortesía dictamina.
En absoluto se ocupó la clase política alemana de la integración de unas personas que, al fin y al cabo, no estaban aquí para quedarse. Y si alguien llamaba la atención sobre el indiscutible hecho de que habían empezado a construir existencias, y a tener hijos en Alemania, se le despachaba con el argumento de que integrarse era cosa de los inmigrantes y que, si ellos no se querían adaptar, no había gobierno ni sociedad que pudieran cambiarlo.
Hasta el 1 de enero de 2000, no se dio el paso de facilitar a los descendientes de extranjeros residentes en Alemania el acceso a la nacionalidad germana, tradicionalmente regida por el principio de sangre: alemanes eran los hijos de alemanes. La nueva ley permitió que pudieran solicitar el pasaporte menores cuyo padre o madre hubiera vivido al menos ocho años en suelo germano. El número de nacionalizaciones aumentó un 30 por ciento durante el año posterior a la reforma. Muchos de los que hacían uso del cambio legislativo eran niños nacidos o socializados en Alemania.
El ritmo de las nacionalizaciones se contrajo superado 2001. Tras largas y tendidas discusiones, en 2005 entró en vigor una nueva ley de inmigración, destinada a enfrentarse al trabajo acumulado, al “atasco” en materia migratoria. Muchas cosas han mejorado desde que los dirigentes alemanes descubrieran que la inmigración existe. Pero diez años son pocos para sanar heridas sociales. Los jóvenes a los que Koch quería expulsar carecen seguramente de nacionalidad alemana porque han preferido ser turcos o libaneses, y eso a pesar de que estos países les resultan, en realidad, ajenos. La extradición acontecería, por lo tanto y en tal caso, no a su país de origen, sino al país del que proceden sus padres o sus abuelos.
Con todo, los avances realizados durante la última década han hecho que la situación de la migración en Alemania se vaya, poco a poco, “normalizando”, asegura Michael Bommes. “Y el caso de Koch es un buen ejemplo de ello: apostó por la inmigración como arma política, y perdió. Koch fue derrotado en los comicios de 2008, lo que demuestra que éste es un tema con el que cada vez se puede puntuar menos”, recuerda el sociólogo.

Uno de los varios requisitos que se exige a quienes deseen obtener la nacionalidad alemana es la superación de un exame
n de conocimientos de Alemania. (AP/ Franka Bruns)
Alrededor del 19% de la población alemana tiene, como se le llama aquí, “un pasado migratorio” y un 8% de los habitantes son extranjeros. “No voy a decir que todo sea perfecto. Seguimos teniendo problemas. El nivel educativo es más bajo entre los inmigrantes y las personas con raíces extranjeras; en este segmento seguimos encontrando mayores índices de desempleo y con frecuencia son los que realizan los trabajos peor remunerados”, indica Bommes, y así puede leerse en el informe sobre la migración en Alemania que acaba de presentar la secretaria de Estado Maria Böhmer. “Pero hoy nadie se lleva ya las manos a la cabeza cuando se tratan estas cuestiones. El problema escolar de los hijos de inmigrantes es como el envejecimiento de la población: algo negativo más que hay que solucionar”, puntualiza el experto.
De “dramática” ha calificado Böhmer la situación de los inmigrantes en el mercado laboral germano, lo que tiene mucho que ver con su grado de formación y esto a su vez con el modo en que está organizado el sistema educativo en Alemania. Cuatro años estudian los niños juntos. Cuando cumplen nueve, se les divide: unos, los de peores notas (considerando lo que por “notas” se pueda entender a tan temprana edad), van a la Hauptschule, el colegio desde el que el salto a la universidad es, sino imposible, muy difícil. El segundo grupo pasa a la Realschule, donde, con esfuerzo, se puede lograr el acceso a la formación académica, pero que por lo general prevé la profesional. Los más “inteligentes” acuden al Gymnasium, el lugar en el que se prepara a la futura elite intelectual del país.
Como lapas se aferran cristianodemócratas y cristianosociales a este sistema de tres escuelas que por discriminatorio ha recibido críticas desde las más altas instancias, incluyendo Naciones Unidas. A los hijos de inmigrantes, que suelen tener mayores dificultades con el alemán, cuentan generalmente con un ambiente de estudio en casa menos apropiado y se enfrentan a los prejuicios de muchos maestros (que son quienes deciden el reparto), se les condena con frecuencia a seguir una trayectoria educativa en la que sólo encuentran niños con sus mismas dificultades y que apenas les ofrece perspectivas. Muchos se avergüenzan de decir que la suya es una Hauptschule, lo que no contribuye a crear vínculos con el país ni anima al aprendizaje.
“Curso 2009/2010” puede leerse en las camisetas de un grupo de jóvenes que espera al metro en la estación central de Bonn. Tienen 15 o 16 años y celebran que han acabado la escuela, así que deben ser alumnos de una Hauptschule o una Realschule. Con el Mundial de Sudáfrica en marcha, el tema de conversación es, por supuesto, el fútbol. “A mí lo que me molesta es que los alemanes no hacéis más que pelearos con los argentinos, ¡nadie habla del partido!”, dice uno de ellos, un chico moreno que habla un alemán impecable, sin acento. Con toda probabilidad ha nacido o se ha criado aquí y, aún así, “los alemanes” siguen siendo los otros.
“Eso tiene que ver con lo que estos jóvenes han experimentado a lo largo de sus vidas. El debate en torno a la integración de estos últimos diez años no les ha transmitido la sensación de que formen parte de esta sociedad”, reconoce Bommer, “y sí, éste es un campo en el que nos queda mucho por hacer”. “No paráis de decir que vais a conseguir la cuarta estrella… ¡a ver si ganáis ya y os quedáis tranquilos!”, continúa el chico de la estación.
Font: Periodismohumano.org