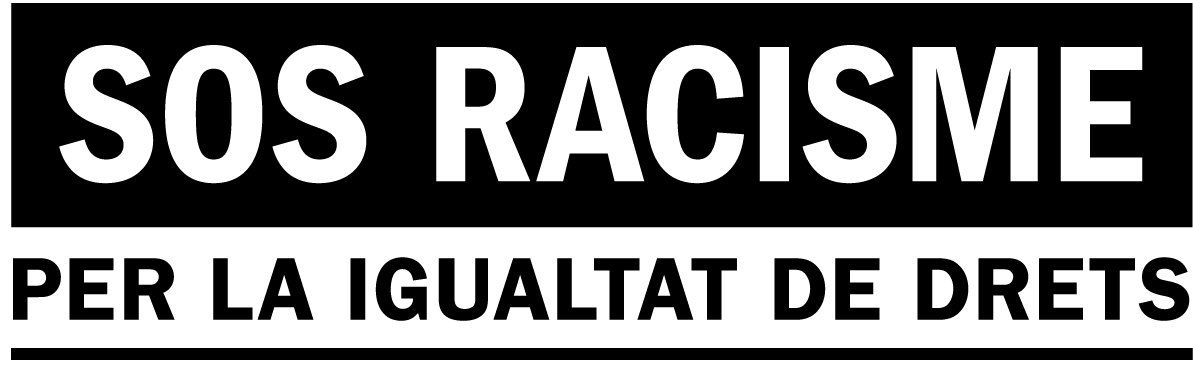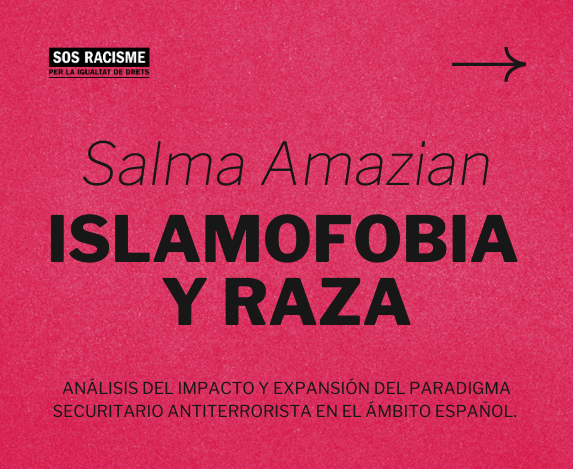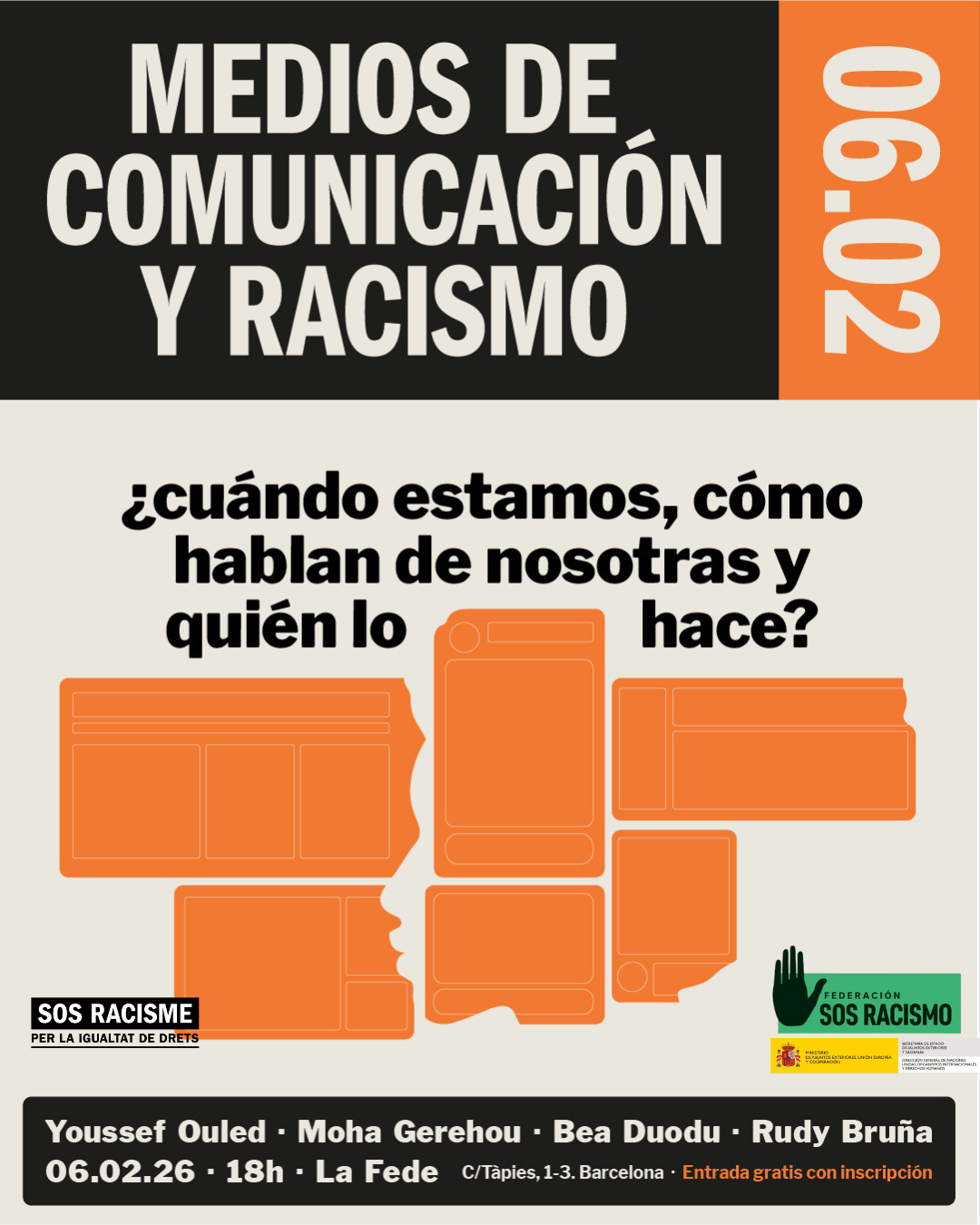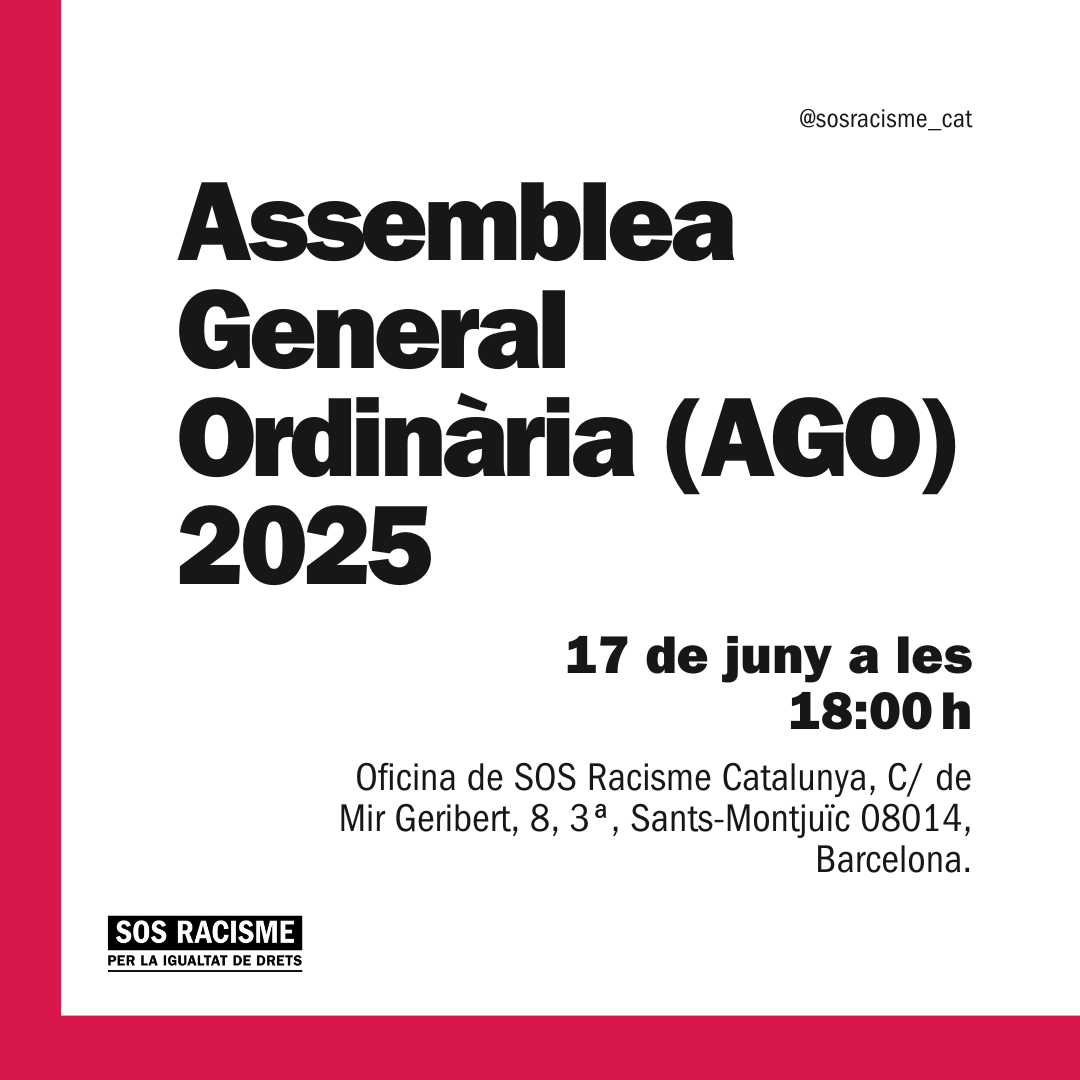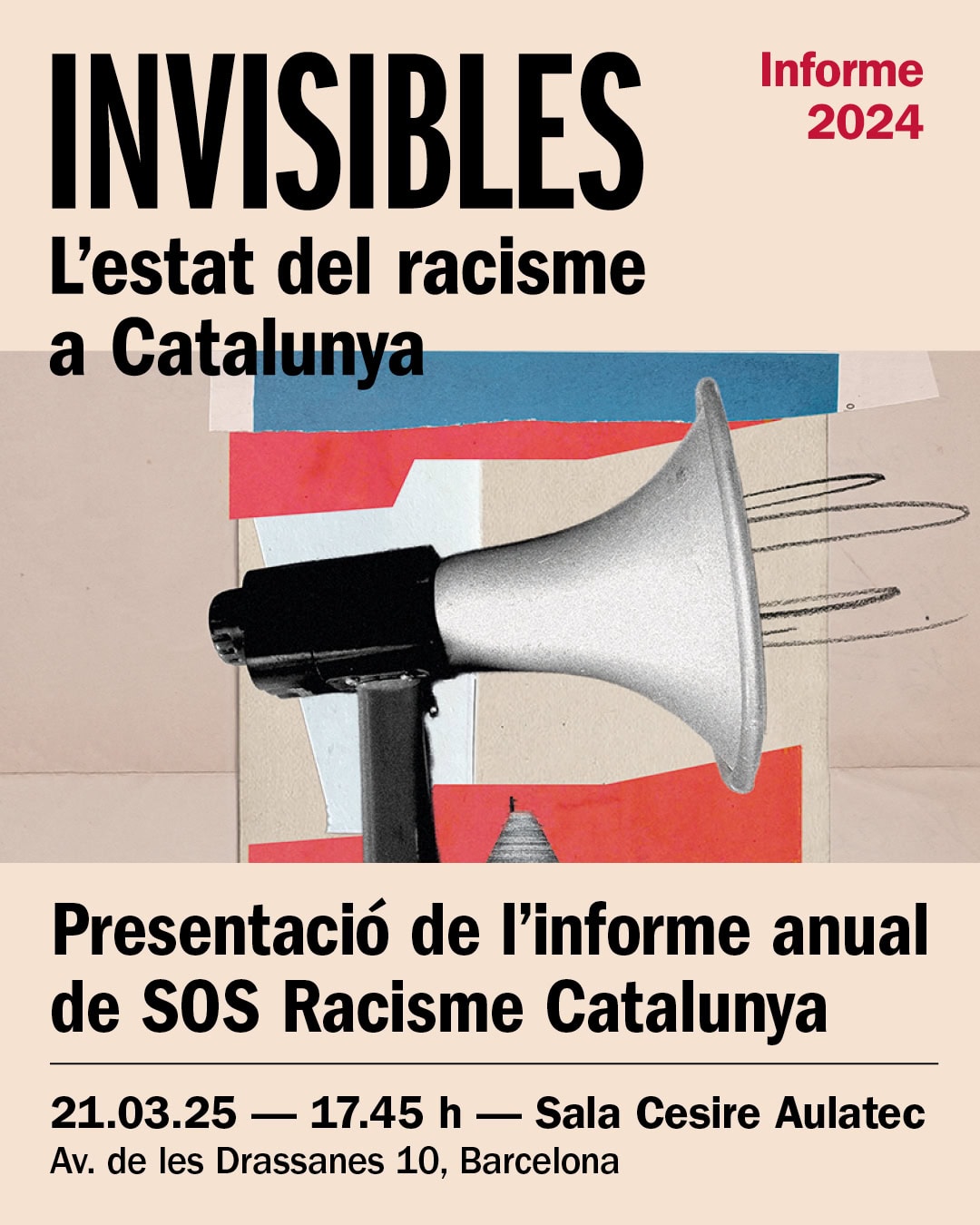Informe Islamofobia Institucional y securitización SOS Racisme Catalunya | Salma Amazian
Los procesos de securitización (Kundnani, 2014) de las personas musulmanas en los contextos nacionales y global responden a un coninuum histórico de la islamofobia o de los procesos de racialización y deshumanización de los sujetos construidos y entendidos como musulmanes a lo largo de la Modernidad. Sin embargo, la vinculación que se suele hacer entre securitización e islamofobia es de causa-efecto. Esto es, las leyes y mecanismos securitarios en el marco de la “guerra contra el terror” producen islamofobia o están basados en prejuicios y estereotipos islamófobos. Nuestra investigación sobre dichas leyes y mecanismos, su impacto en la población musulmana y las respuestas o la falta de ellas que se pueden dar, nos enseña que hay que entenderlos como dispositivos de esa islamofobia sistémica y estructural que descansa sobre procesos de racialización y deshumanización del otro mediante mecanismos institucionales y epistémicos (Sayyid, 2014; Kundnani, 2016). Es por ello que en este informe queremos partir de qué entendemos por islamofobia, atendiendo a sus dimensiones estructurales e institucionales y como se muestran estas en el entramado del antiterrorismo. Lo haremos a través de las preguntas que han ido surgiendo durante el trabajo de campo acerca de la naturaleza y el origen de la islamofobia. A menudo se ha dicho que la islamofobia no puede ser una forma de racismo, porque los musulmanes no son una raza, o bien que no puede ser solo racismo porque incluye muchas otras dimensiones. Ambas posiciones operan con una comprensión del racismo y lo racial muy limitada y eurocéntrica, que impide ver los diferentes marcadores del racismo, en el contexto global y en los contextos nacionales. En las siguientes líneas, esbozaremos algunos de los puntos de parida a este respecto que hemos utilizado para esta investigación.
No entraremos en profundidad en dichos debates, pero sí que es interesante nombrarlos y esbozarlos mínimamente ya que en el proceso de esta investigación algunos de los puntos clave de esas discusiones académicas-acivistas han supuesto puntos de inflexión para los activismos, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil o desde la respuesta institucional a la islamofobia.
Estos debates sobre el origen, la naturaleza y el objeto/sujeto de la islamofobia se han movido entre: “los musulmanes no son una raza” y, por lo tanto, no puede ser racismo; la islamofobia es un invento de los musulmanes porque “están intentando que no se pueda criticar el Islam” y su acepción más desacomplejada “la islamofobia es deseable y recomendable porque el Islam es un peligro” o “la islamofobia es consecuencia del 11S (o del atentado x)” y, por lo tanto, es responsabilidad de los propios musulmanes.
Como decía un líder comunitario musulmán en uno de los grupos de discusión, “el hecho de que se esté constantemente preguntando sobre qué es y qué no es la islamofobia es una forma de islamofobia”. La cuestión importante, para nosotros, es quien hace la pregunta y para qué. Y, sobre todo, dónde busca la respuesta y cuál es esa respuesta.
En el contexto español y catalán partimos de una negación de la existencia de la islamofobia como violencia y como concepto válido para la academia y para las políticas públicas, lo cual es especialmente relevante, ya que no se investiga, ni se denuncia ni se lucha contra algo que no existe. Recordemos que hasta el año 2019 la Comisión Europea ni siquiera había aceptado y tipificado la islamofobia como forma de discriminación y en España consta solo como agravante dentro de los delitos de odio.
Más allá de la aceptación o negación institucional de una violencia racial que denuncian las personas y comunidades musulmanas, es especialmente relevante responder a algunas preguntas clave, como en qué cuerpos impacta la islamofobia, qué condiciones materiales produce y cuáles son los dispositivos y mecanismos que la hacen posible. Por lo tanto, habrá que pensar estrategias para su desmantelamiento. Igual de importante es tener detectado quién produce la islamofobia y, sobre todo, qué relación guarda quien la produce con los mecanismos de denuncia y reparación con los que cuentan las personas musulmanas en cada momento y contexto. Este es nuestro punto de parida para este trabajo.
Explicar la islamofobia como las discriminaciones y prejuicios surgidos como respuesta a los atentados es especialmente problemático, invisibiliza prácticas islamófobas anteriores, apunta solo a la dimensión individual y excepcional dejando
fuera la dimensión institucional y el carácter estructural y sistémico. Además, no tienen en cuenta los contextos históricos y las genealogías raciales concretas de cada esta donación en la que se da y apuntala el paradigma securitario, que es el dispositivo de deshumanización más extendido en la actualidad.
En cuanto al origen, apuntar hacia la historia larga de la islamofobia, inherente a la construcción de occidente a través de la construcción de oriente y a su dimensión estructural nos sitúa en un marco de análisis que nos permite entenderla como forma de racismo, institucional y estructural, donde el proceso de racialización del otro musulmán se sitúa en el centro. Un análisis que nos permite idenificar quién produce la islamofobia, para qué y cómo se imbrica con otros sistemas de opresión como el sistema sexo-género o la clase, entre otros.
Más allá de lo que se ha querido comprender como islamofobia en el contexto español, el campo de estudio de la misma en otros contextos ha tendido a complejizar tanto la comprensión como el nivel analítico de la islamofobia. Los análisis se han movido entre una explicación del fenómeno contemporáneo o de su genealogía larga, o bien en entender su naturaleza colonial-racial y las diferentes dimensiones que la integran (Meer y Modood, 2008; Sayyid y Vakil, 2010; Hajjat y Muhammad, 2013; Selod y Garner, 2015).
La islamofobia como fenómeno de principios del siglo XX, tal como se entiende en los espacios políticos de la población musulmana británica -la mayoría de origen surásiático- (Meer y Modood, 2008; Allen, 2010) atiende sobre todo a la experiencia vivida de la discriminación y la violencia de esas comunidades en un momento político clave para el antirracismo de ese país (Sivanandhan, 2019) y viene a darles nombre y categoría analítica, también como herramienta política. Todo ello, teniendo en cuenta los debates en el interior de dichos movimientos por señalar las diferentes formas de racismo que estaban operando en el contexto británico, que se explican, por sus relaciones coloniales y postcoloniales con unos sujetos concretos.
No se puede entender estas propuestas analíticas al margen del contexto político en el que surgen, y de los sujetos que las ponen en marcha. Lo mismo sucede en el resto de contextos nacionales europeos en los que se va articulando el discurso y análisis alrededor de la islamofobia y los musulmanes. En el contexto español y catalán hay que entender la islamofobia y los discursos que la vienen a confrontar desde la misma óptica y teniendo en cuenta los diferentes agentes que las ponen en marcha, así como los debates que se dan entre ellos en el campo político y académico-activista.
En la actualidad, este anclaje en las experiencias concretas y vividas la encontramos en la mayoría de los análisis sobre los diversos mecanismos y dispositivos de la islamofobia. Vakil y Sayyid, por ejemplo, han apostado por una definición surgida de su trabajo de campo con personas y grupos de musulmanes, especialmente de organizaciones de la sociedad civil, llegando a la conclusión de que “Islamophobia is rooted in racism and is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness” (2019). Esta “musulmaneidad percibida” responde a la necesidad de situar también el hecho de que la islamofobia pueda afectar a personas como los sikh, percibidos como musulmanes. Se podría ampliar esta idea a personas con orígenes o vínculos con países de mayoría musulmana, pero que no lo son.
Se trata de un concepto interesante porque pretende entender la islamofobia de forma útil para las políticas y activismos, desde una perspectiva social y relacionada con el racismo, que entiende que el racismo crea las razas y no al revés, y que da la opción a los musulmanes para entender y nombrar sus experiencias de opresión en su contexto y articular respuestas y resistencias.
Para la mayoría de estudiosos de la islamofobia, ésta es una forma de racismo que utiliza el marcador de la religión (Bazian, 2018; Vakil, 2010; Mignolo, 2008) y se imbrica con otros marcadores según cada contexto. Además, no se puede entender la islamofobia fuera de los contextos postcoloniales en los que surge, ya que la relación que guarda cada estado-nación con la población musulmana que vive en su territorio (sea una minoría o una mayoría, sea proveniente de la migración o con una historia larga, etc.) determinará la forma en que se presente y también los cuerpos y comunidades a las que sitúe en el foco, aunque su impacto tenga cierta capacidad expansiva a otros grupos. En este punto, el poder utilizará otros marcadores distintos de racialización: culturales, políticos, étnico-raciales. Sin embargo, estarán siempre vinculados al marcador religioso. Esta imbricación es clave para entender cómo opera y en qué cuerpos y subjetividades se inscribe la islamofobia en cada contexto.
Sirin Adlbi Sibai advierte que «el racismo cultural va a utilizar elementos culturales como marca de inferioridad y superioridad, reproduciendo la misma jerarquía colonial/ racial de la expansión colonial europea. Es una forma de racismo que, sin embargo, no va a estar desvinculada de su forma biológica anterior, ya que naturalizará y esencializará las culturas de los colonizados, ahora tercermundistas, subdesarrollados, antidemocráticos y finalmente terroristas».